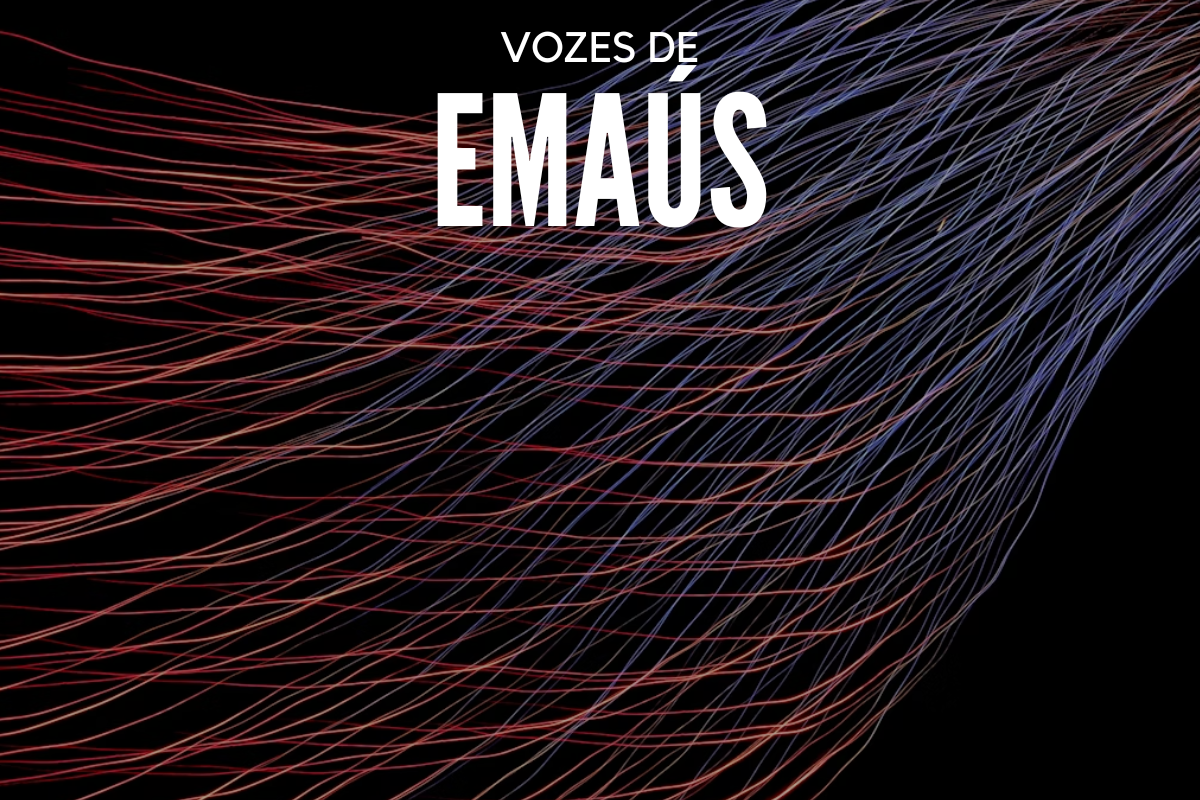28 Agosto 2018
Entre intelectuales y algunos grupos de izquierda una se ha difundido una lectura de la crisis sociopolítica nicaraguense sostenida sobre las narrativas tradicionales de la injerencia del imperialismo norteamericano, o en la idea de que las protestas sociales están siendo organizadas por la derecha empresarial y religiosa. Esta ruta de análisis carece de fundamento político y académico.
El análisis es de Eugenio Incer y Salvador Gómez, publicado por Plaza Pública y reproducido por CPAL Social, 27-08-2018.
Las protestas sociales de los últimos años en Nicaragua fueron de carácter sectorial. Destacaron, entre ellas, las convocadas por el movimiento campesino contra la construcción del canal interoceánico. El movimiento de mujeres y feminista también tuvo constantemente una voz presente en las calles. Aunque sus movilizaciones incluían duras críticas a las políticas gubernamentales, la exigencia de renuncia del presidente no se exclamaba a viva voz.
Las protestas que detonaron el abril nicaraguense también se caracterizaron por una lógica particular. Los estudiantes universitarios empezaron criticando la negligencia gubernamental al afrontar el incendio en la reserva Indio-Maíz. Días después, la energía social se amplió como reacción a una propuesta de reformas a la seguridad social. Aunque el régimen de pensiones es de alta sensibilidad para toda la sociedad, las primeras manifestaciones criticaban específicamente este paquete de reformas y no el sistema de gobierno en general.
Las demandas y movilizaciones antes mencionadas eran absorbibles y manejables a través de diversos filtros de contención del descontento que ofrece todo sistema democrático. Más aún si se trata de un modelo autoconsiderado como revolucionario puesto que, de ser así, las protestas sociales son siempre signo de apertura democrática. Su contrario, la represión de las demandas sociales es característica de regímenes autoritarios, reaccionarios, conservadores.
¿Por qué entonces las movilizaciones en Nicaragua fueron administradas como desafíos que ponían en riesgo al sistema? ¿Por qué un gobierno autoconsiderado socialista y gestor de la segunda etapa de la revolución sandinista privilegió la violencia como principal instrumento de respuesta?
Comprender lo sucedido demanda una revisión del pasado reciente en aras de ilustrar cómo, de manera paralela a la progresiva centralización de un poder autocrático, se configuró una lógica de contención y eliminación de la disidencia en la que la violencia es un recurso central.
El caudillismo
Las pugnas de poder entre las diferentes tendencias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a lo largo de la década de 1990 pueden verse como un archivo para analizar la reconfiguración del poder y del partido sandinista. Asimismo, estas pugnas permiten conocer cómo las diferentes tendencias fueron posicionándose en el terreno del sistema de partidos políticos y de la democracia electoral. Es decir, se materializaron como uno de los terrenos sobre el cual se construyó el liderazgo postrevolucionario de Daniel Ortega. La diferencia entre la tendencia liderada por Ortega y otras presentes estuvo marcada por el uso y capitalización de estrategias del caudillismo tradicional nicaraguense, que usa recursos como la descalificación, la manipulación y la desvalorización de los argumentos. Para finales de los noventa, Daniel Ortega concentró el poder de modo dictatorial y convirtió el FSLN en una plataforma política al servicio de sus intereses personales y familiares.
Para entender el poder de Ortega también es importante aludir al pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderado por el expresidente Arnoldo Alemán. Éste garantizó un gran beneficio para ambos líderes mediante la repartición arbitraria de cuotas de poder, que hoy se traduce en una enorme limitante a cualquier posibilidad de democratización. Con ello se garantizó un sistema de impunidad que cerró las puertas a la pluralidad política, a espacios políticos críticos y pulverizó la institucionalidad. No hay ninguna entidad pública independiente del control de Ortega, y la ciudadanía no tiene confianza en ninguna institución política ni estatal. Por ejemplo, el andamiaje electoral, desde el Consejo Supremo Electoral hasta las juntas receptoras (en las que se cuentan los votos), se encuentran bajo control de Ortega.
Esta situación se remonta al año 2000, fecha en la que se reformó la ley electoral para eliminar el pluralismo político y reforzar el bipartidismo. Además, la ley electoral del 2000 suprimió la suscripción popular para las candidaturas municipales y vetó el paso a la ciudadanía activa que pretendía expresarse políticamente fuera del marco de los partidos políticos, incumpliendo el mandato constitucional que le otorga el derecho a los nicaragüenses a participar en la gestión pública y en el quehacer político nacional a través de organizaciones políticas no partidistas.
Otro hito clave en la de consolidación de la dictadura de Ortega se trazó durante el período 2007-2011. Las reformas a la Ley 290 (delimita las competencias del poder ejecutivo) concedieron a Ortega, entre otros aspectos, la subordinación del Ejército y la Policía, aspectos clave para explicar el comportamiento de la Policía y del Ejército ante la represión violenta del pueblo nicaragüense desde el 19 de abril. Además, su proyecto de concentración cada vez mayor del poder se blindó jurídicamente con las reformas constitucionales que facilitaron la reelección presidencial, esta última una problemática capital de la historia política nacional.
Convertido en un gobernante con poderes casi absolutos, con sigilo y paciencia, Ortega fue creando las condiciones para convertirse en un dictador multimillonario.
Para ello, tejió alianzas con el gran capital nacional y transnacional financiero, agroindustrial, energía, minería y agroforestal. Mariel Aguilar-Stoen se ha referido a ello como ‘Danielismo neo-extractivista’.
Cuando Daniel Ortega asumió el poder, el 10 de enero de 2007, su relación con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) era débil. Poco después, empezó a dar señales claras de su interés de profundizar el capitalismo en Nicaragua. Para que el capital se asiente en territorios específicos requiere tomar control de instancias clave. El poder ejecutivo en países de tradición caudillista y presidencialista es sin duda una de estas instancias, sobre todo en las periferias donde impera el estado finquero y la voluntad del hombre es orden a ejecutar, como bien señala José Luis Rocha. Hasta la rebelión del 19 de abril, el COSEP era el principal interlocutor de Ortega en unos treinta Consejos que se encargaron durante los últimos once años de configurar un modelo económico de privilegios que estimula la acumulación por desposesión, abriendo las puertas a las inversiones en energía, minería y las actividades financieras. De hecho, el capital financiero ha sido uno de los principales aliados de Ortega a tal punto que este sector es uno de los principales beneficiarios de la renegociación de la deuda interna.
Un modelo para silenciar el disenso
En paralelo a la centralización de la autoridad política, se configuró un modelo diseñado para contener a la oposición y silenciar el disenso. Desde sus inicios, la violencia fue el instrumento principal de este modelo. El afán por controlar los espacios públicos fue muy claro desde los primeros años de la administración de Ortega. El despliegue de contingentes de ‘rezadores contra el odio’ (grupos que vigilaban las rotondas de la ciudad de Managua desde 2009) es prueba temprana de este afán. De ser necesario, las fuerzas de la policía nacional en combinación con contingentes paralelos de choque contenían a las protestas sociales con dosis de fuerzas calculadas. Estos contingentes se componían, principalmente, por integrantes de la Juventud Sandinista y trabajadores del estado. Este modelo fue usado también para neutralizar más de 80 protestas y marchas del movimiento campesino que se oponía al proyecto de construcción del canal interoceánico. Y sirvió asimismo para reprimir a los estudiantes que protestaron por el incendio en Indio-Maíz y, días después, por las reformas a la seguridad social. Fue una forma de organizarse que le dio resultados positivos al gobierno en su intención de controlar los espacios públicos y disuadir las protestas sociales de todo tipo.
Este modelo de poder cambió a partir de las protestas sociales iniciadas a mediados de abril. En lugar de contenerlas, las protestas se multiplicaron debido a la represión violenta y los primeros asesinatos cometidos por la Policía. Emergieron y se multiplicaron los autoconvocados. El uso de la fuerza fue desproporcional, produciendo en consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y el ciclo de violencia política más significativo desde la pacificación del país en 1990. Así lo indican informes elaborados por organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Foto: Rosa Poser | Flickr CC
En el informe de la CIDH Graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua se denuncia el uso de fuerza letal como principal estrategia utilizada para la recuperación del control del espacio público y la disuasión de las protestas sociales. Además, el patrón de violencia incorporó una lógica y organización de carácter paramilitar utilizada, principal pero no únicamente, para realizar una segunda fase de violencia denominada ‘operaciones limpieza’. Estas operaciones se realizaron con el propósito de eliminar los tranques y barricadas que en cierto momento llegaron a paralizar aproximadamente el 70 por ciento del territorio nacional. La tercera fase, aún en marcha tal y como señala CIDH, es el de la criminalización y judicialización de la ciudadanía.
Uno de los componentes de la violencia ha sido un discurso que descalifica o invisibiliza, criminaliza y judicializa las protestas ciudadanas. Desde la negación de la existencia de muertos, la descalificación y minimización de las manifestaciones, hasta recurrir a figuras como el golpismo, el terrorismo, sancionada esta última en una ley antiterrorista aprobada hace pocas semanas, y que propicia la mayoría de los arrestos irregulares. De fondo está la negación de los adversarios políticos, a quienes se etiqueta de “enemigos”, figura a la que recurren los regímenes totalitarios para aniquilarlos.
Si bien la violencia ha respondido al afán de recuperar el control social, las consecuencias de haber recurrido a estrategias y elementos paramilitares para lograrlo, heredan significativos problemas a la sociedad nicaraguense. Se fomenta, entre otros asuntos, un poder encadenado a una cultura de impunidad y de militarismo.
¿Son neoimperialistas o de derecha las protestas? Naaah
Entre intelectuales y algunos grupos de izquierda una se ha difundido una lectura de la crisis sociopolítica nicaraguense sostenida sobre las narrativas tradicionales de la injerencia del imperialismo norteamericano, o en la idea de que las protestas sociales están siendo organizadas por la derecha empresarial y religiosa. Esta ruta de análisis carece de fundamento político y académico.
En su lugar cabe preguntarse cómo durante la década de la administración de Ortega hubo un empalme entre un nuevo imperialismo y el fomento de modelos de acumulación por desposesión, al introducir capitales corporativos multinacionales de Estados Unidos, China, Guatemala, Venezuela, entre otros.
Las movilizaciones sociales son democratizadoras y ponen en tensión los nudos de poder de una sociedad. Recurrir al ejercicio de una fuerza letal contra las expresiones ciudadanas que se manifiestan y, además, ni siquiera reconocerles como adversarios políticos, desdice todo esfuerzo del gobierno nicaraguense de sostenerse sobre una retórica progresista, soberana y nacional.
Este régimen se ve reflejado en el fascismo cuando ni siquiera reconoce la humanidad de quienes considera sus enemigos y recurre incluso a una retórica antiterrorista que en nuestra región es memoria de la figura del enemigo interno y de la violencia de estado impulsada en otros países por los regímenes contrainsurgentes más despiadados y sangrientos. Violar la protección a la vida y el derecho al duelo no debería ser asunto exclusivo de derecha o izquierda. Tal discusión deja de tener sentido desde el mismo momento en que la vida es vulnerada y en que el estado adquiere un carácter asesino.
La insubordinación manifestada en el abril nicaraguense puede convertirse en el germen de un proyecto que se aglutine en torno a la búsqueda de ‘lo común’. El punto de partida de ‘lo común’, en este caso, puede hallarse en el entendimiento de la vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos ante el ejercicio de la violencia que el Estado pueda ejercer en contra de los individuos, al despojarlos de sus más básicas garantías jurídicas y éticas.
Pero aquí también vale hacer preguntas.
¿En qué medida estas nuevas luchas sociales, reprimidas en favor del poder centralizador y acumulador, tienen el potencial de configurar un proyecto y una lógica política orientada a proteger todas las formas de vida?
¿Son estas luchas capaces de construir una democracia profunda que garantice que ningún poder avasalle la dignidad de las personas y de la naturaleza, con instituciones políticas sólidas que aseguren jurídica y socialmente el cierre a cualquier posibilidad de concentración total del poder presidencial?
¿Será posible desmantelar los diferentes mecanismos de represión y control político instaurados por Ortega, al tiempo que se garantice la presencia de las voces, miradas y propuestas disidentes de los estudiantes y campesinos, sujetos que han sido baluartes de este ciclo de lucha y protesta?
Si el Orteguismo se presenta, en este momento de la historia, como neofascismo y muerte, el horizonte de la política puede erigirse en torno a la sostenibilidad de la vida y la naturaleza como criterios de reconstitución de la vida social.
Vea también
- Nicarágua. La represión se recrudeció en varias partes del país, en especial en los barrios orientales de Managua. Los pobladores señalan a policías y paramilitares
- Nicarágua. Declaración de apoyo de los jovenes jesuitas en solidaridad com el pueblo nicaragüense
- Nicarágua. Mensaje de las universidades jesuítas de América Latina ante el agravamiento de la represión
- Nicarágua. O presidente Daniel Ortega não aceita antecipar as eleições, condição essencial para o diálogo com a oposição
- Nicarágua. Igreja propõe a Ortega antecipar eleições para março de 2019
- Nicarágua. Os bispos pedem a Ortega que aceite eleições antecipadas
- Ser joven en Nicaragua hoy
- Nicarágua. “O que se tem no governo hoje é a traição política do sandinismo”. Entrevista especial com Fábio Régio Bento
- Nicáragua. Sábado no Vaticano importante encontro do Papa Francisco com o cardeal Leopoldo Brenes e mons. Rolando Álvarez
- Nicarágua. A rebelde cidade de Masaya
- Nicarágua. Informe da CIDH denuncia uso abusivo da força do Estado contra crianças e adolescentes
- Nicarágua. Igreja enfrenta Ortega e mobiliza população para ato em Masaya
- Nicarágua. Carta urgente de Ernesto Cardenal
- Nicarágua. Ataque sangriento en Masaya
- Nicarágua. “Ortega va a terminar como un asesino”. Entrevista com José Alberto Idiáquez, jesuíta, reitor da UCA
- Nicarágua. Um novo massacre paramilitar abala as negociações em Manágua
- Retomadas as negociações na Nicarágua
- Nicarágua. Provincial dos jesuítas renova chamada para solução pacífica da crise
- Nicarágua. Bispo pede publicamente apoio à paralisação nacional de quinta-feira
- Nicarágua. Padre jesuíta é ameaçado de morte
- Nicarágua. Os netos da revolução. Artigo de Sergio Ramírez
- Nicarágua. Repressão à marcha contra Governo deixa 15 mortos
- Nicarágua. Milhares de cidadãos saem às ruas para apoiar a Igreja e dom Báez
- Nicarágua. Atentado contra a Universidade Centro-Americana - UCA que denuncia a 'irresponsabilidade do atual desgoverno'
- Nicarágua. “Não queremos violência, nem ditadura”. Entrevista com Gioconda Belli
- “Que a Nicarágua volte a ser república”. Entrevista com Sergio Ramírez
- Nicarágua. A Igreja retira-se da mesa de diálogo
- Nicarágua revive o terror após uma série de confrontos em várias cidades
- Nicarágua. Ameaças contra Dom Silvio Báez
- Nicarágua. Daniel Ortega cede e aceita as condições para o diálogo impostas pela Igreja
- Nicarágua. Silvio Báez, o bispo que enfrentou o ‘comandante’ Ortega
- A rebelião do povo da Nicarágua. Artigo de Mónica Baldotano
- Nicarágua. Os bispos dão um mês a Ortega para cumprir os acordos de um diálogo
- Nicarágua. Motoqueiro entra na catedral de Manágua para intimidar o cardeal
- Nicarágua. Jesuítas denunciam a violência
- Nicarágua se mobiliza numa gigantesca marcha contra Ortega
- Nicarágua. Bispo, chora pelos jovens mortos, e manda recado ao presidente Ortega: “O diálogo nacional não será um manto de impunidade”
- Nicarágua. Ortega está mais só. País em revolta: 38 mortos. Mas desponta uma mediação
- Nicarágua. Igreja será mediadora entre o regime de Ortega e a sociedade civil “para democratizar o país”
- Nicarágua. Estudante de colégio jesuíta é morto durante protestos
- Nicarágua. Ortega y Murillo: un matrimonio de poder y vocación dinástica
- Nicarágua. “Daniel Ortega está actuando igual que como actuó Somoza”
- Até quando a esquerda será conivente com Daniel Ortega, acusado até de estupro?
- Nicaragua. Obispo descarta que Conferencia Episcopal se vaya a reunir con el presidente Daniel Ortega
- Pensiones y protestas sociales en Nicaragua
- Presidente da Nicarágua cancela polêmica reforma da Previdência Social que causou protestos
- Nicarágua. Humberto Ortega pide a Cardenal Brenes ser garante de diálogo inmediato
- Nicarágua. Protestos contra Ortega deixam país mergulhado em violência
- Nicaragua. La Iglesia pide al ejército aclarar la muerte violenta de campesinos
- La Iglesia nicaragüense condena la represión gubernamental contra manifestantes pacíficos
- Nicarágua. A última desesperada reação de Ortega e de seus partidários: colocar a Igreja católica no centro de uma ampla operação repressiva
- O cantor da 'Revolução Perdida' na Nicarágua
- Defesa da repressão de Ortega mostra que parte da esquerda latina virou parque jurássico. Artigo de Sérgio Ramírez
- 351 mortos: o que está acontecendo na Nicarágua do esquerdista Daniel Ortega
- La rebelión del pueblo de Nicaragua
- Nicarágua. El tigre nica en la rebelión de abril
- "Urgente - hay Nicaragua, nicaragüita..."
- O clamor nicaraguense na música de Carlos Mejía Godoy
- Nicarágua se mobiliza numa gigantesca marcha contra Ortega